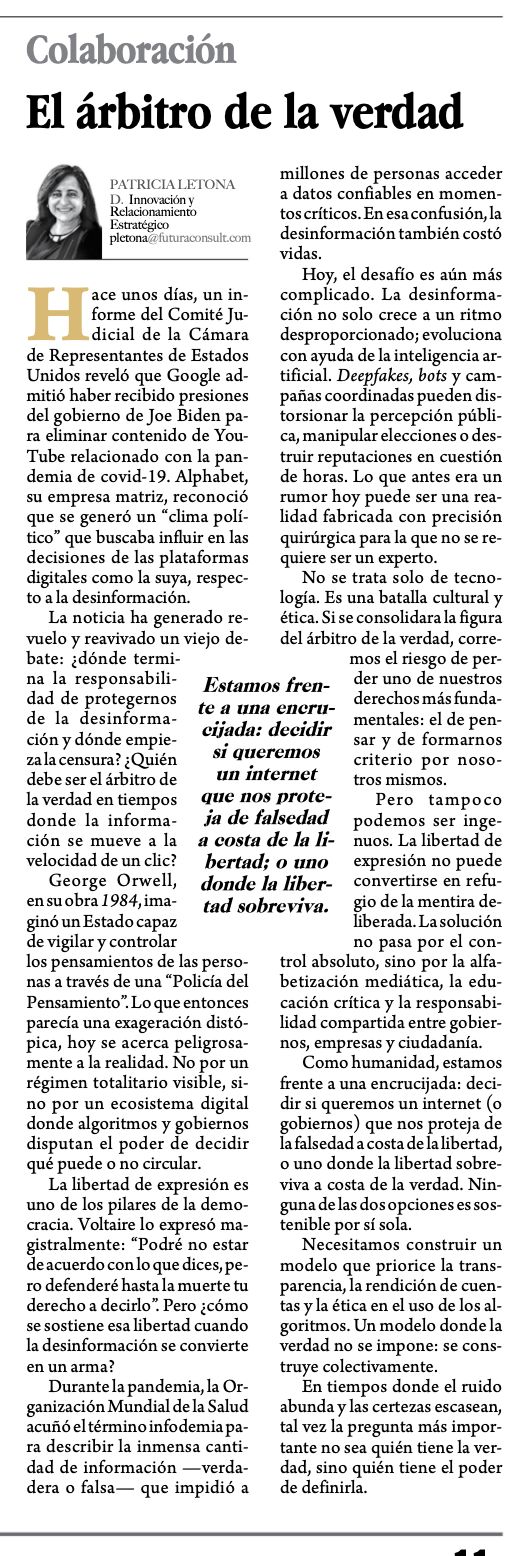El Árbitro de la Verdad
Como humanidad, estamos frente a una encrucijada: decidir si queremos un internet (o gobiernos) que nos proteja de la falsedad a costa de la libertad, o uno donde la libertad sobreviva a costa de la verdad. Ninguna de las dos opciones es sostenible por sí sola.


Hace unos días, un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reveló que Google admitió haber recibido presiones del gobierno de Joe Biden para eliminar contenido de YouTube relacionado con la pandemia de COVID-19. Alphabet, su empresa matriz, reconoció que se generó un “clima político” que buscaba influir en las decisiones de las plataformas digitales como la suya, respecto a la desinformación.
La noticia ha generado revuelo y reavivado un viejo debate: ¿dónde termina la responsabilidad de protegernos de la desinformación y dónde empieza la censura? ¿Quién debe ser el árbitro de la verdad en tiempos donde la información se mueve a la velocidad de un clic?
George Orwell, en su obra 1984, imaginó un Estado capaz de vigilar y controlar los pensamientos de las personas a través de una “Policía del Pensamiento”. Lo que entonces parecía una exageración distópica, hoy se acerca peligrosamente a la realidad. No por un régimen totalitario visible, sino por un ecosistema digital donde algoritmos y gobiernos disputan el poder de decidir qué puede o no circular.
La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Voltaire lo expresó magistralmente: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Pero ¿cómo se sostiene esa libertad cuando la desinformación se convierte en un arma?
Durante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud acuñó el término infodemia para describir la inmensa cantidad de información —verdadera o falsa— que impidió a millones de personas acceder a datos confiables en momentos críticos. En esa confusión, la desinformación también costó vidas.
Hoy, el desafío es aún más complicado. La desinformación no solo crece a un ritmo desproporcionado; evoluciona con ayuda de la inteligencia artificial. Deepfakes, bots y campañas coordinadas pueden distorsionar la percepción pública, manipular elecciones o destruir reputaciones en cuestión de horas. Lo que antes era un rumor hoy puede ser una realidad fabricada con precisión quirúrgica para la que no se requiere ser un experto.
No se trata solo de tecnología. Es una batalla cultural y ética. Si se consolidara la figura del árbitro de la verdad, corremos el riesgo de perder uno de nuestros derechos más fundamentales: el de pensar y de formarnos criterio por nosotros mismos.
Pero tampoco podemos ser ingenuos. La libertad de expresión no puede convertirse en refugio de la mentira deliberada. La solución no pasa por el control absoluto, sino por la alfabetización mediática, la educación crítica y la responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas y ciudadanía.
Como humanidad, estamos frente a una encrucijada: decidir si queremos un internet (o gobiernos) que nos proteja de la falsedad a costa de la libertad, o uno donde la libertad sobreviva a costa de la verdad. Ninguna de las dos opciones es sostenible por sí sola.
Necesitamos construir un modelo que priorice la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en el uso de los algoritmos. Un modelo donde la verdad no se impone: se construye colectivamente.
En tiempos donde el ruido abunda y las certezas escasean, tal vez la pregunta más importante no sea quién tiene la verdad, sino quién tiene el poder de definirla.