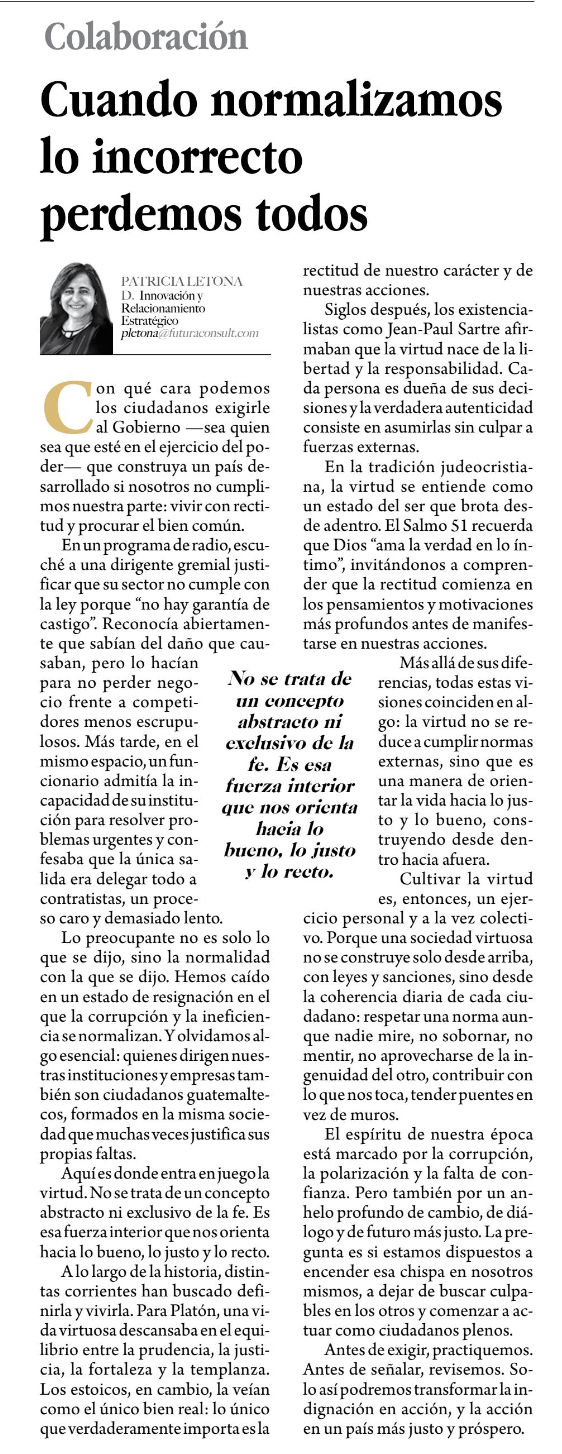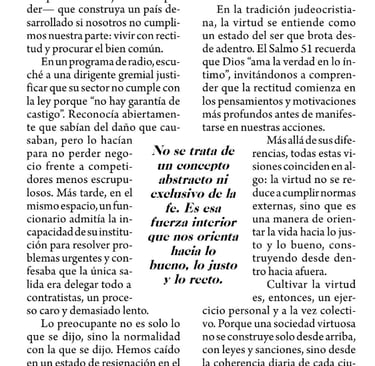Cuando normalizamos lo incorrecto perdemos todos
La construcción de un país justo no depende solo de leyes o gobiernos, sino de la virtud cotidiana de cada ciudadano. Practicar la rectitud, más allá de la vigilancia externa, es el primer paso para transformar la indignación en acción y abrir camino hacia una sociedad más íntegra y próspera.


Con qué cara podemos los ciudadanos exigirle al gobierno —sea quien sea que esté en el ejercicio del poder— que construya un país desarrollado si nosotros no cumplimos nuestra parte: vivir con rectitud y procurar el bien común.
En un programa de radio, escuché a una dirigente gremial justificar que su sector no cumple con la ley porque “no hay garantía de castigo”. Reconocía abiertamente que sabían del daño que causaban, pero lo hacían para no perder negocio frente a competidores menos escrupulosos. Más tarde, en el mismo espacio, un funcionario admitía la incapacidad de su institución para resolver problemas urgentes y confesaba que la única salida era delegar todo a contratistas, un proceso caro y demasiado lento.
Lo preocupante no es solo lo que se dijo, sino la normalidad con la que se dijo. Hemos caído en un estado de resignación en el que la corrupción y la ineficiencia se normalizan. Y olvidamos algo esencial: quienes dirigen nuestras instituciones y empresas también son ciudadanos guatemaltecos, formados en la misma sociedad que muchas veces justifica sus propias faltas.
Aquí es donde entra en juego la virtud. No se trata de un concepto abstracto ni exclusivo de la fe. Es esa fuerza interior que nos orienta hacia lo bueno, lo justo y lo recto.
A lo largo de la historia, distintas corrientes han buscado definirla y vivirla. Para Platón, una vida virtuosa descansaba en el equilibrio entre la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Los estoicos, en cambio, la veían como el único bien real: lo único que verdaderamente importa es la rectitud de nuestro carácter y de nuestras acciones.
Siglos después, los existencialistas como Jean-Paul Sartre afirmaban que la virtud nace de la libertad y la responsabilidad. Cada persona es dueña de sus decisiones y la verdadera autenticidad consiste en asumirlas sin culpar a fuerzas externas.
En la tradición judeocristiana, la virtud se entiende como un estado del ser que brota desde adentro. El Salmo 51 recuerda que Dios “ama la verdad en lo íntimo”, invitándonos a comprender que la rectitud comienza en los pensamientos y motivaciones más profundos antes de manifestarse en nuestras acciones.
Más allá de sus diferencias, todas estas visiones coinciden en algo: la virtud no se reduce a cumplir normas externas, sino que es una manera de orientar la vida hacia lo justo y lo bueno, construyendo desde dentro hacia afuera.
Cultivar la virtud es, entonces, un ejercicio personal y a la vez colectivo. Porque una sociedad virtuosa no se construye solo desde arriba, con leyes y sanciones, sino desde la coherencia diaria de cada ciudadano: respetar una norma aunque nadie mire, no sobornar, no mentir, no aprovecharse de la ingenuidad del otro, contribuir con lo que nos toca, tender puentes en vez de muros.
El espíritu de nuestra época, está marcado por la corrupción, la polarización y la falta de confianza. Pero también por un anhelo profundo de cambio, de diálogo y de futuro más justo. La pregunta es si estamos dispuestos a encender esa chispa en nosotros mismos, a dejar de buscar culpables en los otros y comenzar a actuar como ciudadanos plenos.
Antes de exigir, practiquemos. Antes de señalar, revisemos. Solo así podremos transformar la indignación en acción, y la acción en un país más justo y próspero.
Lee esta columna también en DGA.GON